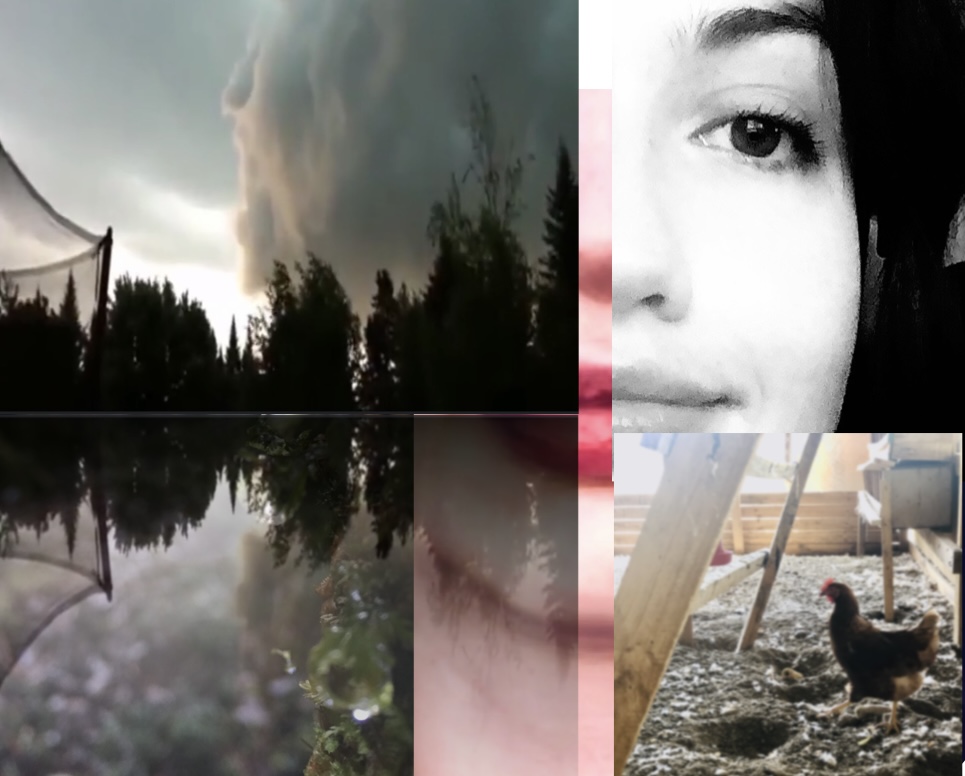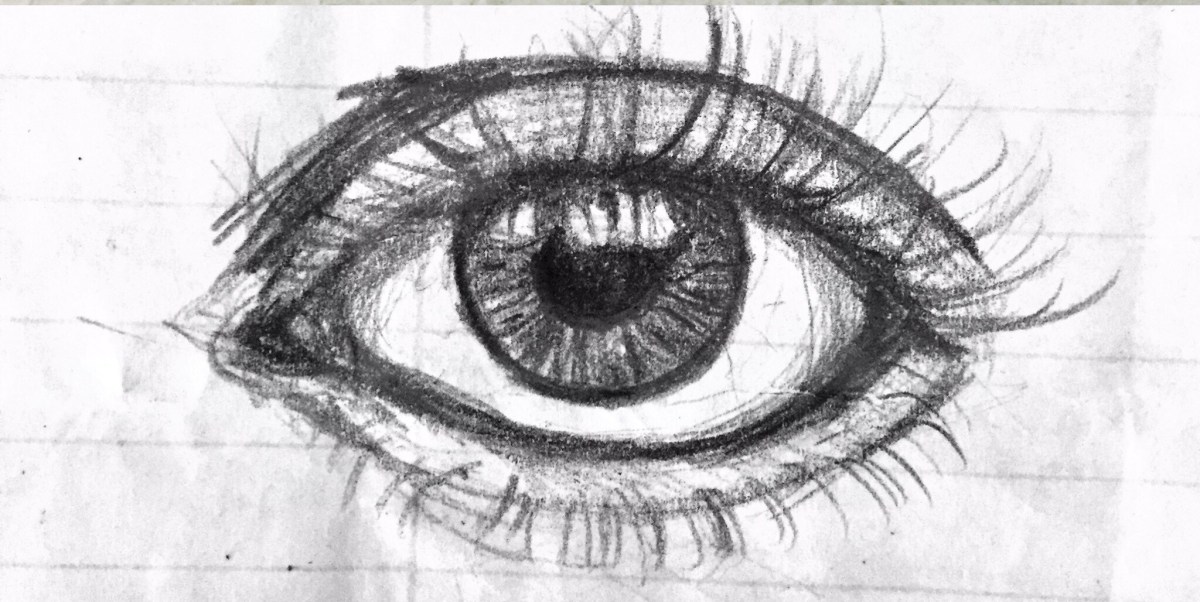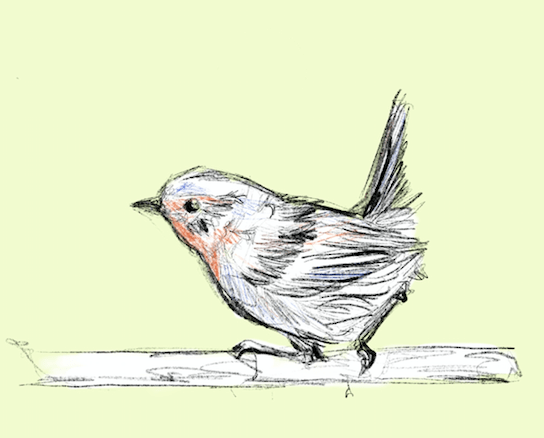Gracias. La vida se conforma de pequeños momentos. Thank you. Los recuerdos consisten en retornar a nosotros los instantes en que estuvimos vivos. Arigatō. Nuestra mente es una máquina del tiempo. El guionista en una película de ciencia ficción que nos hace recordar cuando estuvimos vivos, imaginar sobre nuestro futuro y olvidar el único momento en que realmente existimos. Nuestro propio presente.
Esta historia es una hebra que se hila, como las raíces de un sabio alerce. La trama de una novela, la gota que se desliza por los surcos de una hoja hasta caer sobre un charco de agua. El punto de origen que se expande como el aleteo de una mariposa que generó un sismo al otro lado del mundo:
Obrigado.
-Se dice abrigada—dijo la joven al grupo de amigos que la acompañaban en su viaje.
Cruzaban hacia la Vila Nova de Gaia, durante un atardecer confuso entre el sol del verano y el gris del otoño que busca su trono. Colores grises de las nubes interrumpidos por los rayos de sol que intentaban atravesar de bruces el río Duero, mientras barcas de todos los tamaños recorrían su caudal. La luminaria surgía tímida entre las construcciones asentadas irregulares y coloridas.
El metro asomó al otro extremo del puente desde Gaia. Los ciclistas y transeúntes se hicieron a un lado. Las gaviotas sobrevolaron las cabezas de los turistas que intentaban fotografiar el paisaje. La joven permaneció perpleja un momento ante la postal. El sonido de los pasos, las charlas y las risas se volvían ajenas antes el ocaso. La paz que calmaba su recorrido sólo era interrumpida por los recuerdos del pasado. Ella deseaba que “él” hubiese estado ahí. Lo que por meses se transformaba en el recuerdo de un extraño, ese día aparecía en su retina como la viva remanencia del día anterior. Si tan sólo no hubiera visto su fotografía por redes sociales, tal vez el disfrute del paisaje habría sido otro.
Fue por casualidad. De esas casualidades traidoras del universo que te ponen a prueba. ¿Cómo realmente sabes que has olvidado a alguien? Muy fácil, cuando al recordar su nombre o ver su fotografía no significa nada para ti.
Para Marta no fue así.
Cuando vio su fotografía en las redes sociales fue extraño. Era un recuerdo de hace tres años, cuando vivía en el sur de Chile. En la fotografía ella lucía cansada, ojerosa y con una sonrisa forzada porque odiaba las fotografías cuando no era ella quien las tomaba. A su lado, aparecía él y, todo lo contrario, con una facilidad mayor para otorgar sonrisas honestas incluso si ella recordaba que no estaba de ánimo para sonreír.
Esa noche, a pesar de estar de vacaciones al otro lado del charco, lloró ante el recuerdo como si se hubiesen despedido en ese mismo instante. Su separación no había sido por medio de discusiones o una relación que hubiese terminado en fracaso. Simplemente se habían despedido con un “adiós”. Con todo, ese “adiós” significó para ella un presentimiento. “Nunca más lo volveré a ver”, pensó y en efecto, así fue. Las citas se aplazaron, los mensajes dejaron de responderse y los “me gusta” en Instagram dejaron de aparecer. Un día él escribió por mensaje de texto “Dame un poco de tiempo”. Ella al instante quiso saber por qué. Por largo rato escribió una y otra vez, desesperada, entre lágrimas o resignada, la sentencia de quien por esos días ella consideraba su cómplice. Desde el otro lado del teléfono, “Él” leería en su pantalla “Marta está escribiendo…” una y otra vez y por más tiempo que ella, él esperó lo que fuera que ella tuviera que decirle. Sin embargo, ella calló y de súbito tiró el teléfono al otro lado de su habitación. Los días siguientes, ninguno se atrevió a replicar y tanto él como ella terminaron por comprender el valor del silencio. Luego, el tiempo simplemente continuó su curso hasta tres años más tarde, cuando ella vio su foto y los recuerdos volvieron a aflorar.
La bocina de niebla de una barca turística alzó el vuelo de las gaviotas. Marta levantó la vista un momento, aunque los sonidos le parecían a ratos como una realidad distante.
Su mano acarició la baranda metálica que la separaba del río metros más abajo. Rememoró la mano de “él”, grande y larga entrelazarse con la suya. El calor, la calma, la naturalidad que existía entre ambos cuando estaban juntos. Momentos que se percibían de toda la vida. ¿Cómo un instante finito logra ser eterno?
-¿Y si digo «abrigadou»?—dijo Carlos de pronto. El novio de Olivia, bajito y melenudo detuvo abruptamente su caminata. Olivia, que aún olía la rosa que Carlos le había obsequiado en el mercado, también detuvo sus pasos.
-Eso es para los hombres. Las mujeres, es “abrigada”.
-¿Y si no tengo frío?—soltó Marta, que intentando despejar su cabeza, pensó en un muy mal chiste.
-¡Es que tengo muuucho calor!—siguió Carlos abanicándose.
Marta rio sincera y con ella Olivia que la empujó porque le gustaba empujar a su amiga. Siguieron el recorrido hasta Gaia, apresurados porque el cierre de la Bodega Sandeman sería pronto. La suerte no los acompañó esa vez. Cuando llegaron a las puertas del edificio construido en 1790 el guardia señaló su reloj. “Llegaron tarde” y cerró las puertas con un gesto de resignación.
-¡Te dije que te apresuraras, pero vos andás con la cabeza en otra parte!—la reprendió Olivia y Marta lo culpó a «él», porque tal vez «él» la hubiese motivado a correr más rápido e incluso hubiera intervenido con el guardia para entrar a la bodega aunque fuera por cinco minutos.
El cielo se cubrió de nubes resueltas. Marta reconoció el agua que amenazaba sus colores oscuros. La lluvia se hizo presente poco después. Estaban a varios kilómetros de distancia del hostal donde dormían. Cuando el cielo decidió bajar a tierra, se encontraron corriendo por las calles nocturnas de la ciudad. Eran viajeros, cargaban apenas las suficientes prendas para llenar sus mochilas. “¡Mis calzoncillos!” Gritaba Carlos y ambas mujeres reían histéricas, protegiéndose con las manos y evitando tropezar sobre los adoquines. Marta por un momento olvidó incluso la sensación de estar aferrada a “su” brazo. “Su abrazo” El de «él». El aroma que emanaba su esencia y la naturalidad de buscar su cercanía. Se vio entonces, en otro espacio. Uno lejos del clima cálido que brindaba Europa esos días. Se vio años atrás, es un pueblo. Un sitio apartado del vicio mundano de la capital. Cercana al mar, bajo una tormenta fría, días previos a la llegada de la primavera. Ella apartaba su vehículo a un lado de la berma.
“Voy a buscar algo para comer y luego hablamos” Escribió en su teléfono celular.
“Te llamo en unos minutos” recibió como respuesta y sonrió.
Estaba a unos kilómetros de Calbuco, en la décima región de los Lagos. En el fin del mundo. En un país largo y angosto llamado Chile. Conocidos que tenía en la ciudad de Valencia solían bromear sobre su país. No podían entender que ella viviera en un lugar tan estrecho. Ella simplemente sonreía. El mapa del mundo era como la ansiedad. Muy diferente a lo que la realidad podía ser.
El viento la empujó contra el auto y ella debió proteger su rostro del azote. Su piel estaba muy dañada con la brisa marina. Cubierta de manchas por la exposición solar y una rosácea que coloreaba sus mejillas, aunque jamás le hubiera gustado usar rubor. Caminó a pesar de todo contra esa lluvia infinita que la calaba y entumía hasta la punta de sus dedos. Tenía hambre y necesitaba calorías para continuar su viaje.
Llegó a un local. Un carrito de comida con un apartado techado. Había algunas mesas y sillas plásticas vacías. La dueña la había visto desde la ventana de su casa metros atrás. Marta consiguió notarla desde lejos. La mujer tardó unos minutos en salir, seguramente se planteaba si una clienta valía la pena para cruzar una tormenta.
Con todo, la mujer salió de la casa y se cubrió con una capucha. Marta la vio correr hacia ella. Tendría unos cuarenta y algo. Cuando llegó le sonrió amable. Marta agradeció la sonrisa, era una sonrisa honesta, de aquellas que no se puede valorar con las estrellas de una aplicación.
-¿Qué se va a servir?
Marta leyó un cartel con los precios escritos a mano.
-Un completo italiano y un té—dijo ella.
La mujer sonrió. La envió a tomar asiento porque la lluvia no escamparía hasta más tarde.
-¿Y cómo le pago?
-Efectivo o transferencia—dijo ella.
Marta indicó que prefería la transferencia y la mujer dijo que le daría los datos para pagar. Poco después, mientras la joven agregaba salsas sobre el hotdog, la dueña del local le entregó un papelito escrito a mano.
-A mi cuenta Rut nomás—dijo la mujer y fue la última vez que la vio.
Después de comer Marta intentó ubicarla. Por señas, miradas hacia la casa. La mujer simplemente había desaparecido. Marta permaneció unos minutos más. Nada. Miró su celular, nada. Tampoco. Ni un mensaje, ni una llamada perdida.
Decidió entonces hacer la transferencia y dejar como referencia algo que a ella la destacara. “La niña de lentes redondos que compró un completo en la lluvia”, tipeó. Luego escribió en el mismo papel donde la dueña del local dejó sus datos para transferir. “Gracias, hice la transferencia a su cuenta. Buena tarde”.
Ella simplemente pudo haberse ido. Sin pagar. Nadie lo hubiese notado. La mujer sin duda lo habría lamentado. Pero Marta pagó y se marchó. Tal vez nunca más vería a esa mujer, en la vida, pero le había dado un voto de confianza. Con sólo mirarla. Aquello Marta jamás lo iba a olvidar.
-¡Entremos acá!—dijo Carlos, que las llamó a un local metros adelante.
Los pensamientos de Marta retornaron a Portugal. La lluvia los había empapado, pero no hacía frío. Los tres estaban famélicos. El restaurante donde Carlos las había invitado, servían francesinhas. Un plato típico de Oporto, un sandwich, con salchichas portuguesas, jamón, bistecks de carne, queso derretido por encima, huevo y salsa de tomate. El aroma y el calor los motivó a tomar asiento. Un mozo les llevó la carta, pero ellos pidieron dos francesinhas para compartir. El mozo, alto y de facciones atractivas sonrió. Hablaba español y los tres amigos decidieron pregunta por la “intriga del agradecimiento”.
-Se dice obrigado, para los hombres—dijo el mozo mientras les servía los platos.
-Gracias—dijo Carlos. Marta y Olivia rieron.
-Obrigada para las mujeres—continuó el mozo divertido.
-Obrigado—dijo Marta cuando el mozo le sirvió el plato.
-De nada—dijo el mozo y le sonrió.
Fue una sonrisa honesta, como aquella que realiza un fan cuando su actor favorito norteamericano intenta hablar en español. Un agradecimiento al que intenta ser amigable con la tierra que lo recibe.
Marta fijó su vista en un gato negro. Era un gato sentado muy recto en el borde de un pilar a las afueras del restaurante. Marta pensó en la Profesora McGonagall de Harry Potter. Se contaba que el bestseller había sido inspirado en esa ciudad colorida, de irregulares callejuelas y edificaciones dispares. ¿Por qué aquel gato de postura erguida no podía ser un brujo que pensativo buscaba escampar la lluvia? Tal vez la magia no estaba en formular un paraguas con su varita mágica, sino apreciar el momento: El goteo sobre el toldo que separaba calle del restaurant, un barril que hacía pensar que tal vez un pirata se escondía en su interior, el semáforo que daba luz verde, pero sin un vehículo qué cruzar. El tranvía, detenido, que encendía las luces para visualizar en camino. ¿El camino hacia dónde? Hacia un reino oculto de seres fantásticos.
La magia está en el momento, pensó Marta. Como aquella vez frente al mar, una tarde hibrida entre invierno y primavera. ¿Por qué siempre debían ser tardes hibridas entre dos estaciones?
Con el auto estacionado frente a la playa en Lenca, una playa de arenas grises y formas planas, donde podían visualizar las formas del continente. A Marta siempre le gustaba recordar que eran un pequeño punto entre los miles de puntos que conformaba el universo. Un grano de arena que se confundía con millones y se mezclaba con los pasos pesados que los aplastaban con su andar.
-¿Qué piensas?—dijo él buscando su aroma. Lo encontró en su cuello y su cabello. Ella salió de su distracción, para disolverse en otra. Unió su palma contra la de él. Sintió el olor de su perfume cuando estuvo cerca. Su corazón aún latía cuando recordaba ese momento.
El mozo dejó sobre la mesa dos platos de francesinha al mismo tiempo que Marta, confundida y con cierta decepción, se percataba que el gato ya se había marchado.
-¿Y vos por qué no comés?—dijo su amiga. Marta sonrió azorada y Olivia confundió el gesto con el interés que mostraba Marta hacia el mozo que trabajaba unas mesas cerca de la entrada. Olivia sonrió con picardía y llamó la atención del mozo.
-Ay no, esta Olivia…—escuchó Marta mascullar a Carlos.
Marta no alcanzó a detenerla. El mozo apareció solicito y sonrió amable.
-¿Algo más?
-¿Algo más chilena?—dijo Olivia con evidente intención.
-¿Eres de Chile?—dijo el mozo interesado. Marta se ruborizó—Mi novia es chilena, espero un día conocer el país.
-¿De qué parte de Chile es?
-De Santiago. Vino a Porto por estudios.
Como nadie hizo alguna observación adicional, Carlos pidió más bebidas y Olivia, a modo de disculpa para su amiga, pidió un vaso de Ginja.
-Para pasar las penas—dijo Olivia.
Marta sonrió. Olivia pensó que su amiga se había recuperado rápido y dejó el “ligue” que intentó conseguir para Marta para molestarla más rato. Con todo, la sonrisa de la joven se debía al gato que había regresado a su tribuna y con un pequeño abrir y cerrar de ojos le había otorgado un saludo.
-¿Y tú?—distrajo a un gato las caricias de un transeúnte. Marta se sintió helada. Podía reconocer donde fuera aquella silueta.
En un amago de levantarse empujó la mesa con comida. Olivia y Carlos notaron la palidez de su amiga. Marta no les prestó atención. Caminó hacia la salida, cuando el joven que acariciaba el gato se arreglaba la capucha que lo protegía de la lluvia. Marta logró distinguir sus facciones y con decepción comprendió que no quien ella pensaba.
<<Que tonta>>
-Lindo gatihno—dijo él amable. Ella fingió cordialidad, aunque el nudo en su garganta era incontrolable. Permaneció ahí unos momentos, observando al muchacho retirarse y trotar para no mojarse más de la cuenta.
-Linda gatita—dijo ella que reconoció su género. La gatita permitió las caricias—Me siento una bruta. ¿Existe algún remedio para dejar de serlo?—Ella había escuchado que los gatos eran verdaderos brujos. Podían distinguir entre una persona buena y una mala. Sabían cuando su “humano” estaba enfermo y cuando estaba triste. Ella no le pertenecía a esa gatita, pero la felina sabía que ella estaba triste. ¿Por qué no había dicho nada? ¿Por qué «él» no había dicho algo? ¿Por qué seguía importando si el tiempo seguía pasando? ¿O acaso seguiría viendo su nombre, percibiendo su esencia y presencia en su memoria y en otros hasta que finalmente decidiera dejar de guardar silencio?
<<Pero lo hice—se dijo ella—y él también lo hizo. Fin del asunto>>
Respiró larga y profundamente. Por ese instante decidió obviar el dolor y la tristeza. Prefirió calmarse con el sonido de la lluvia, las caricias de la gata que ronroneaba amistosa y sus amigos que la llamaban a retornar a la mesa.
-Obrigada—le dijo a la gatita. Ella cerró brevemente los ojos y los abrió. Marta comprendió. “De nada” había dicho y satisfecha de aquel pequeño triunfo retornó con sus amigos.
Daniela Olavarría Lepe.