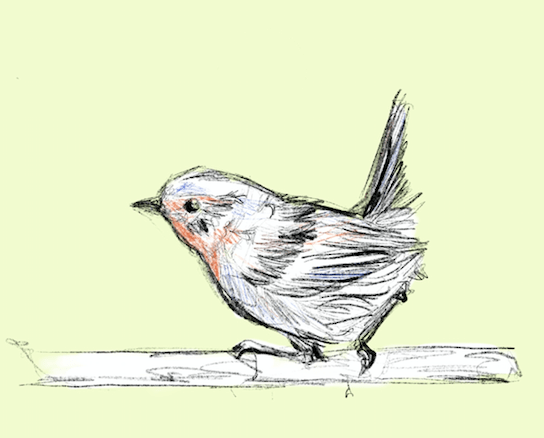Conducía mi auto por un camino de lodo de retorno a mi casa una tarde de invierno el año 2015. El calefactor de mi vehículo acababa de entibiar mis pies luego de 35 minutos de trayecto desde la oficina. El día no había sido malo, pero recuerdo que esa jornada el peso venía desde otra parte. Era un “mal presentimiento”. Ese que en ocasiones nos despierta antes que la alarma, nos recuerda que olvidamos sacar la basura por la noche o el gato, que rascó la puerta hasta el cansancio y nos dejó de mal humor porque no pudimos dormir 5 minutos más.
Esa mañana no fue nada de ello. Simplemente desperté con un “mal presentimiento” y me mantuve así todo el día. Pensé que eran las hormonas. La famosa “regla” que según mi calendario estaba a pocos días de llegar y me ponía paranoica, sentimental o visionaria. Ese día estaba «de malas». Triste. Todo me afectaba. Lo extrañaba. ¿A quién? No sabía. Simplemente a alguien “echaba” de menos.
Ray Bradbury publicó en 1950 el libro “Crónicas Marcianas”. En una de sus historias, “Ylla”, la protagonista, una marciana llamada señora K, esperaba. ¿Qué esperaba? Ella no sabía. Era algo inesperado. “Lo soñaba”. Poseía un “feeling”. Esperaba por una realidad imposible, que a pesar de todo ella sentía como cierta, al punto que su esposo, el señor K, se empeñó en descubrir hasta el final de la historia.
Durante esa noche me sentí como la señora K. Recorriendo un camino de barro en medio de la penumbra. Escuchando a Sara Bareilles por la radio, sintiendo el calor del calefactor del vehículo en mis pies, mientras el parabrisas hacía a un lado la lluvia.
El sentimiento seguía ahí. “Algo” iba a pasar. “Algo me hacía falta”. Tenía pena. Pensaba en él, pero no sabía en quién. Era un vacío. La espera de un momento indeterminado.
A pesar de la tranquilidad de la noche, a pesar de que era viernes y de la música en la radio.
Hasta que la canción acabó.
La radio de súbito perdió la señal. Cambió a una frecuencia ruidosa que hablaba sobre detergentes y packs de ahorro. Me pareció extraño. Quise cambiar de canal, pero luego vi el portón de mi casa y me despreocupé. Por esos años la iluminaria del camino no estaba terminada y mucho menos la de la casa. Bajé del auto iluminando el paso con la linterna del celular. La lluvia se volvió copiosa por el minuto que estuve buscando la llave del cerrojo, hasta que logré abrir el portón y corrí hasta la puerta del vehículo. Bastó que subiera al auto para que la tormenta acabara. Maldije en voz alta, aunque preferí continuar en mis pensamientos mientras cerraba el portón con premura.
De súbito, llegó a mí el canto de las ranas. Fue un canto sobrecogedor. Similar a los grillos en la zona central durante el verano. Su melodía provenía del final del terreno donde vivía. El agua lluvia se acumulaba en un desnivel que asimilaba un gran charco. Me quedé con la mirada perdida en el vacío. Escuchando su canto, sintiendo las gotas de agua que caían sobre mi nuca y la brisa que me invitaba a buscar refugio.
La sintonía de la radio se activó por sí sola. El auto seguía encendido. Retorné a mis cabales y troté al vehículo. Entonces, cuando apagaba su motor metros más adelante, la presunción surgió otra vez. “Ahí está”. Pensé.
El canto de las ranas se volvió más fuerte que nunca. Eran decenas, cientos. La curiosidad y el presentimiento me llamaron a caminar atrás de la casa. Estaba a oscuras. Estaba sola. La luna era cubierta por nubes cargadas de agua. Las casas aledañas mostraban escenas familiares distantes. Puse atención a una de ellas, veían televisión. Me pareció encantador y al mismo tiempo solitario. Por mí. El presentimiento, estaba ahí. Ese algo estaba ahí y yo lo entendí. Ahí, en medio de la nada, entre el canto de las ranas y la lluvia, comprendí que estaba sola.
Con todo, ese algo, en efecto, ocurrió.
El 25 de junio del año 2015, comprendí que estaba sola. En medio de la nada. Cuando lo hice, me puse a llorar. Sentí todo el peso bajo mis hombros. Las ranas croaron y yo me cobijé en su canto. Las vi verdes, porque a pesar de la oscuridad, su color se iluminó conforme a sus notas y el viento las envolvió como un remolino. Una línea de luz dividió el cielo y yo, esperando que “algo” sucediera, olvidé todo llanto y caminé hipnotizada hacia el remolino de ranas que rodeaban la luz. Extendí mi brazo, sin temor y mi mano, sintió otra. Era suave, cálida y me atrajo hacia un cuerpo firme y protector. Lo que ocurrió en ese momento fue un abrazo. De quién, no lo sé. Pero por un instante, aquel abrazo me dijo que todo estaría bien y que soledad en realidad no existía. Era imposible, porque incluso los astros nos saludaban por las noches, aunque hace miles de años que no estaban ahí.
Desperté en el asiento delantero del auto. Estacionada frente a mi casa, con la radio del vehículo reproduciendo una canción cristiana. Escuché el croar de las ranas. La lluvia seguía copiosa en medio de la noche, pero la curiosidad sólo me invitó a la casa por una taza de té. La cocina me recibió en silencio. Con la loza del desayuno sin lavar y el gato que se desperezaba de la siesta. “Ya estoy aquí”. Le dije. Llené su plato de comida y encendí el hervidor. Pensativa puse la mano sobre mi pecho. El presentimiento ya no estaba. Desde aquel «sueño» lo que fuera que me hiciera falta ya no era necesario. Lo que quería estaba ahí, entre las caricias de mi gato, la calidez de la lluvia y el abrigo de un abrazo que hasta el día de hoy no he podido olvidar.
Daniela Olavarría Lepe.