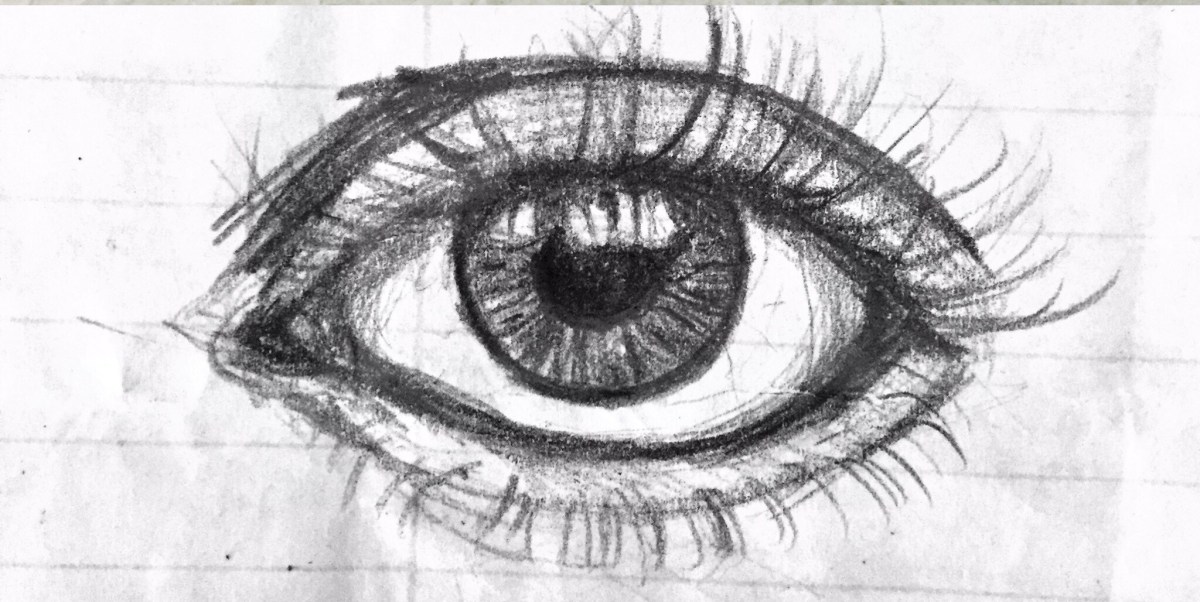Valeria desde pequeña tenía el afán de mirar la palma de su mano. Los primeros años era una mano pequeñita. Observaba los surcos que la recorrían, la delgadez de los nudillos, la letra «M» en su centro. Ella pensaba que aquella “M” provenía de “mamá”, porque su mamá siempre estaba con ella. Donde fuera que estuviese. En el olor de su bata, cuando estaba enferma de la guatita o cuando jugaba con sus amigos imaginarios. La letra “M” de mamá, siempre estaba escrita en su mano, y a medida que crecía, que sus dedos se volvían más largos y su palma más amplia, ella sabía que aunque pasara el tiempo, su mamá siempre estaría ahí, con ella.
“Te quiero mucho, mamita”. Es la frase que usaba Valeria todos los días por las noches antes de irse a dormir. Lo decía porque sí, incluso de mayor, porque sentía que nadie decía los suficientes “te quiero” en la vida. Siempre lo decían cuando era demasiado tarde.
El día que Valeria dejó de mirar su mano y decir a su mamá “te quiero mucho”, fue cuando estaba en el colegio. No se dio cuenta cuando se detuvo. Simplemente lo hizo y cuando lo recordó quedó espantada. La palma de su mano había cambiado. Era la misma palma, pero se habían agregado nuevos surcos y una de las líneas de la letra “M” parecía difusa. Ese día volvió a despedir a su mamá por las noches y mirar su mano. Se juró así misma que jamás dejaría de mirar su mano.
Años más tarde Valeria conoció a un chico. Era pelirrojo. Bonito. Se parecía Ron Weasley. A ella le gustaba el cabello rojo en los chicos. El cabello rojo y las pecas. Con todo, cuando tuvo la oportunidad de hablar frente a él, cubrió su boca. No porque no pudiera hablar, sino porque camino al paradero de buses, un anciano gordo y con ojotas lo aventó con su bicicleta.
El chiquillo se puso a llorar. Estaba enojadísimo. No aceptó ayuda de nadie, tampoco la de Valeria. Sin mirarla lanzó manotazos a diestra y siniestra y ella se retiró a punta de llanto. Ofendida por fijarse en alguien que sólo sabía quejarse y dar manotazos.
Años más tarde, a Valeria no le atraían los pelirrojos. No tenía un prototipo. Se fijaba en el carácter y en el buen humor. Su primer pololo le rompió el corazón, el segundo también y el tercero mucho más. La pelea que sostuvo fue tan dolorosa, que sus piernas perdieron fuerza. En la mampara de su casa, el chico se marchó tan triste como ella. Valeria cayó de rodillas, un viernes Santo. Su mano derecha se apoyó en el marco de la puerta y la izquierda la mantuvo abierta, con la palma frente a sus ojos. La letra “M” se manchaba con el rímel y saliva. Esa noche, sólo quiso abrazar a su mamá y lo hizo, lloró abrazada a una foto de ella en su habitación, hasta la mañana siguiente.
Valeria dejó pasar el tiempo. Prefirió enfocarse en ella, en su carrera y en su futuro. Visitaba a su madre a diario en el cementerio. Era una mujer independiente. Tenía un trabajo que le permitió arrendar un departamento en el centro de la ciudad y pasear los sábados por la plaza. Uno de esos sábados, que no era frío, pero sí con mucho viento y una nube negra amenazaba el cielo, Valeria salió del supermercado. Cargaba una bolsa de pan y queso para la once.
-¡Disculpa!—escuchó atrás de ella—¿Te conozco?
Valeria vio a un joven de cabellera pelirroja y muchas pecas. Había crecido varios centímetros desde la última vez que lo vio.
-¿Fuimos compañeros en el colegio?—dijo ella aún dudosa, pero sabía de quien se trataba. Su último recuerdo sobre él había borrado los buenos. El joven pelirrojo sonrió.
-¡Sí! Me acuerdo. ¿Vale? Soy Martín, del C. Nos topamos varias veces—Valeria sonrió. Fue una sonrisa honesta. No la esperaba, lo seguía viendo en el suelo maldiciendo y llorando. Con todo, se preguntó por qué él recordaba su nombre si apenas la había visto un par de veces.
La nube negra se volvió densa y el viento fuerte. Granizos cayeron sobre ellos y ambos apostaron cruzar la calle. Ninguno supo de dónde vino la idea. Simplemente uno cedió al otro y corrieron riendo a carcajadas.
-Te invito un café—dijo Martín jadeante. Valeria había ganado la carrera y daba saltos de alegría—Vamos a ese que está en la esquina. Yo invito el café y tú el pan que llevas en la bolsa.
Valeria asintió. La bolsa de pan aún se remecía en su mano. Ambos avanzaron al trote, atentos a la próxima nube. Martín la adelantó unos pasos, era alto, más alto que ella. Valeria vio su espalda algo encorvada y sus brazos largos y delgados. Se imaginó sujetando aquella mano y para su sorpresa, cuando él le devolvió la sonrisa, ella alzó ligeramente la palma de la mano frente a sus ojos. Pensó en su madre que siempre la cuidaba desde «arriba», en las marcas que había dejado su vida y en las nuevas, otorgando un nuevo significado a la letra M.
Daniela Olavarría Lepe.