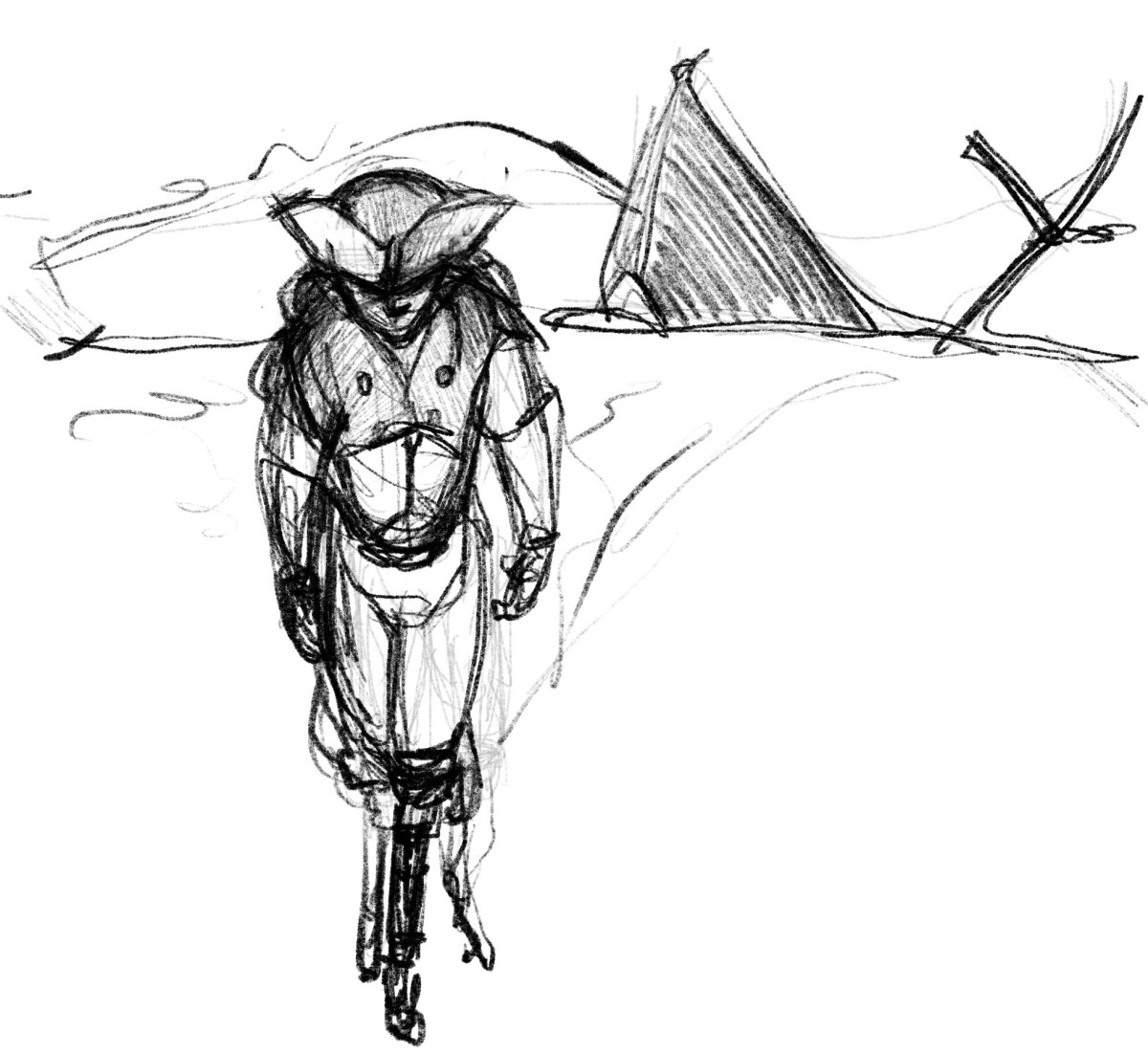Esta es la historia de un hombre que amó a una mujer, pero nunca lo dijo porque estaba maldito. Sus padres, con el fin de concebirlo, rogaron a una bruja que cumpliera sus plegarias. “Un niño, dijeron, todo lo que queremos es un niño”. La bruja accedió, pero pidió algo a cambio. Más bien, fueron dos. La lengua del primogénito cuando conociera el amor.
Aceptaron de esta forma los padres, pensando que lo segundo que le quitaría la bruja al hijo sería su corazón. Con todo, lo sintieron justo, porque todo es justo cuando se busca tener la razón.
Seis meses más tarde, nació un niño. Uno con palpitar fuerte y llanto muy chirriante. Pensaron los padres entonces que tal vez la bruja cobraría su favor más tarde y por miedo a verlo sufrir, lo criaron con la primicia de su maldición. “La lengua perderás y tu corazón negro se volverá. Querido niño nunca te podrás enamorar”.
Así creció el niño. Temeroso incluso de estimar a sus propios padres. Creció encorvado, cabizbajo, cubriendo su boca en cada tanto su corazón daba un respingo. Decidió que la vida tampoco valía la pena disfrutar. Sus pares lo encontraron sonso, bruto y feo. Porque no quería sonreír y tampoco jugar con ellos. Maduró de esta forma, en soledad, temeroso de su propia sombra.
Un día de lluvia, maldecía contra el tráfico, el clima y su falta de dinero para comprar un café. Odiaba su trabajo, pero se negaba a abandonarlo porque temía encontrar un lugar donde sentirse a gusto. Odiaba la lluvia, pero temía viajar a una zona más cálida por miedo a disfrutar el calor en su piel.
-Por favor, acepte el café—dijo la mujer que atendía el local—está frío afuera.
-No, no—y volteó para buscar monedas en su bolso roto.
-¡Ay!
Preocupado olvidó sus temores y asistió a la dama que recibió el café caliente en sus manos. El hombre maldijo, se maldijo así mismo y pidió perdón a la joven que lloraba por el dolor de sus nudillos.
-Ya pasará—dijo ella—un poco de crema y santo remedio.
-Trabajaré para usted hasta el día que sus manos estén sanas.
-Nada de eso, pronto estaré bien.
-Por favor—dijo él—no puedo pagar un médico para vendar sus manos, permítame al menos ser las suyas, un tiempo.
La joven sonrió. El hombre tuvo un extraño dolor cerca del esternón.
-De acuerdo—dijo—Pero a cambio, cuando me recupere, usted me aceptar un café.
Todos los días, por muchos días, el hombre temeroso de amar trabajó junto a la mujer. Aprendió a sonreír, a disfrutar del trabajo y apreciar de la compañía. No tuvo ni un disgusto, salvo uno cuando la mujer reveló que sus manos hacía mucho estaban sanas, pero no quería perder su amistad.
-Lo estimo—dijo ella—me encantaría que siguiera a mi lado.
El hombre se aterró. No por la propuesta, sino por la alegría que surgió en su corazón. Comprendió de súbito, que se había enamorado la mujer.
Decidió en ese instante, no verla más. Se marchó cubriendo su boca, por temor a relevar su amor por ella. Se fue muy lejos. Por la tierra de la bruja. La bruja había muerto hace años, pero bastó su tumba, para maldecirla y también a sus padres por haberlo hecho tan infeliz.
Días más tarde, decidió visitarlos y descubrió algo asombroso. Tenía un hermano. Había nacido muchos años después que él. Resultó para todos “un verdadero milagro”. El niño era mudo, lo era desde que aprendió a caminar. Dijeron sus padres que perdió la voz así, sin más, el día que su madre lo besó en la nuca y él dijo “Te quiero mucho mamá”.
Comprendieron al acto que no fue el primer hijo el niño de la maldición, si no el segundo.
-Tu madre estaba encinta cuando visitamos a la bruja, no lo sabíamos. Pensábamos que por eso resultaste prematuro.
-¿Entonces perdió su lengua y su corazón se volvió negro?
-Perdió la voz—dijo el padre—pero jamás su capacidad de querer. Me pregunto… ¿qué habría sido de ti si jamás hubiésemos malinterpretado las palabras de la bruja?
El hombre turbado retornó a la ciudad. Comprendía que era libre de toda maldición. Él era él, podía amar, podía aceptar un café. Podía ser feliz.
Regresó al puesto de la mujer, Rosa, la mujer que amaba se llamaba Rosa, para confesar sus sentimientos. Él también quería estar con ella. Él quería aceptar un café.
La vio ahí, en solitario, bailando al ritmo del Rock&Roll mientras limpiaba las mesas de local. La única mesa que no tocaba era una mesa con dos tazas y un hervidor. El vapor salía por la boquilla, él pudo imaginar el aroma del grano tostado, hecho polvo para disolverse en esa pequeña taza de porcelana barata.
“La mesa esta servida” pensó. Él era un hombre que podía disfrutar. El agua estaba hirviendo, podría apreciar su sabor y el agrado de la compañía. Podría decir “te quiero, quiero estar contigo».
Con todo, el hombre se quedó ahí. Mirando, por muchos años. Porque, aunque la quería, no sabía cómo tener valor. El temor era más grande, ¿a qué? Jamás lo supo, pero fue feliz. Con sólo mirarla, a pesar de todo, fue feliz.
Daniela Olavarría Lepe.