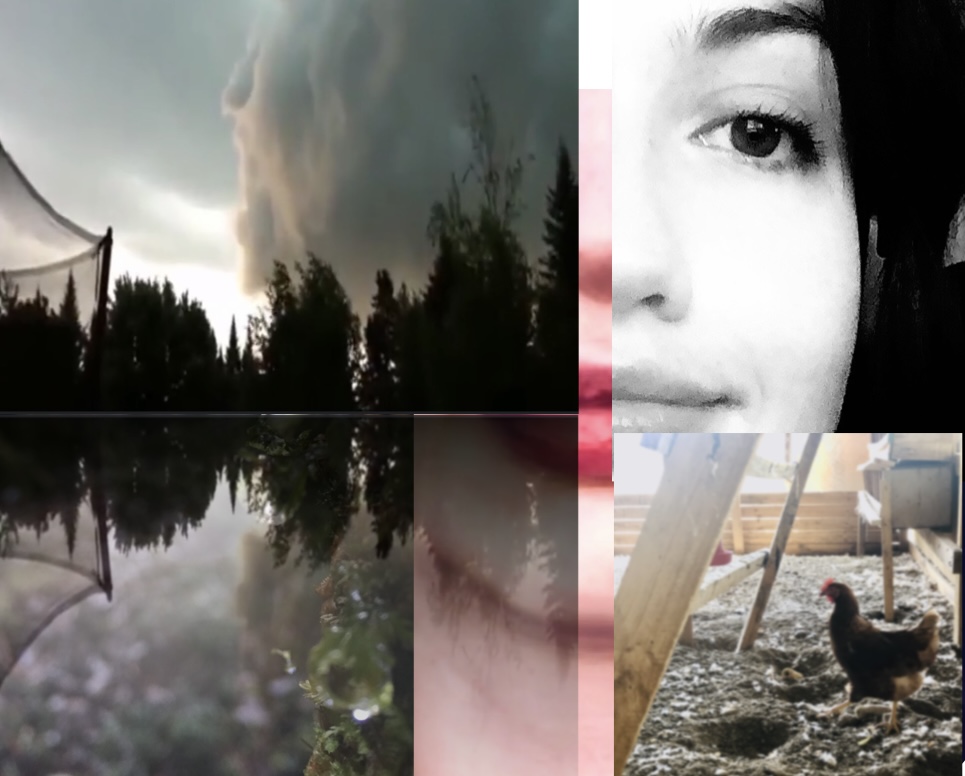Tengo varios recuerdos respecto al viento. Vivo en una tierra de grandes ventiscas y aunque Ventisquero está a bastantes kilómetros de mi casa, vivo, en efecto, en un lugar llamado Grandes Vientos.
Las ventoleras en este sitio son algo frecuente. Caminan entre nosotros, como espíritus andantes que saludan a los transeúntes de carne y hueso. Suelen reírse de nosotros, porque caminamos con piedras dentro de los pantalones, para que no nos vuelen cuando pasan cerca nuestro.
En Grandes Vientos, el viento suele ser tan fuerte, que no recuerdo el día que mi casa se mantuvo quieta. Mi casa es firme, la nueva, ya sabrán por qué, y fue diseñada por las mismas ventoleras, que supieron hacer buen negocio de sus atributos.
Las ventoleras son dueños de las tierras con altos vientos. Son seres de primera categoría, nacieron incluso antes que otros elementos. El problema es que son cambiantes. Impredecibles, como los terremotos. Ay de aquel ser de carne que se atraviesa con un ser de vientos de mal genio.
Julián, el mediero del campo contiguo es un sujeto enjuto y medio calvo que perdió un ojo por culpa de un ser de vientos. Me contó, un día que bebíamos café de grano, que una mañana se quedó dormido para ir al trabajo y salió hecho “una bala” rumbo al trabajo. Era un día soleado, espectacular, con ligeras brisas que saludaban con sus trajes veraniegos y ligeras caricias. Con todo, en un cruce peatonal, Julián no se percató de la brisa que cruzaba la calle y no logró frenar. “Por suerte no era un ser de carne, dijo él, de lo contrario me voy preso”. Se fue preso de todas formas, pero no por atropellar a una brisa, sino porque a pesar de tener culpa, se puso a la defensiva. Se disculpó con alegatos, que su vida era difícil y que, si llegaba tarde, su jefe, un ser de vientos, lo mandaría a volar por irresponsable. Las disculpas le ahorraron la celda, pero le otorgaron una multa. Acá fue donde Julián perdió la paciencia “porque no estaba para pagar huevadas, mucho menos por un desaire”.
El problema con los seres de viento es que son impredecibles, cambiantes a toda hora. Desvían noticias, cambian realidades, incluso sentimientos. Lo peor de los seres de viento, es que se ofenden por cualquier cosa y si de desaires se trata, éste fue el peor de todos.
La brisa, de pronto se transformó en ventisca y llena de rabia oscureció hasta convertirse en tormenta. El cielo se confundió con la tierra. La gente se olvidó del verano, metió piedras a sus pantalones y corrió a sus refugios. Julián, entre mil perdones intentó escapar, pero el ser tormentoso lo atrapó convertido en torbellino. Julián no pudo enfrentarlo, apenas logró proteger su cuerpo. Un árbol entonces se desprendió de la tierra y fue todo lo que Julián supo por varias semanas.
Cuando despertó, lo hizo en un hospital para seres de carne. Lo cuidaba su esposa y su nieto. Se extrañó en un principio de solo ver la mitad. Su cuerpo le decía que su ojo seguía ahí, pero lo que en realidad sentía era un ojo de vidrio que supliría el original. “En parte”, me dijo Julián con tristeza, aunque luego me sonrió ante la ironía.
-¿Y volvió a su trabajo?
-Jamás. Según Carlos, mi jefe me sigue esperando. Yo no volvería, aunque me devolvieran el ojo. Prefiero vivir de la tierra. Lo seres de tierra son más estables y dan para comer.
Yo le di la razón, aunque a medias, porque a Julián todo se le debía creer a la mitad. Julián era buen vecino, y regalaba buenas papas, pero nada más. Era alguien de sonrisa afable, simpático, amable, pero el día que estaba de mal genio, era capaz de atravesar a quién fuera con su rastrillo.
Para él los seres de viento eran lo peor de la tierra de los vientos, pero el sujeto era incapaz de vivir en otra parte. Con todo, criticaba a todo el mundo, incluso a los seres de carne y hueso. Mucho más a los seres de carne que se involucraban con los seres de viento. Según él, era anti-naturaleza. Falta de sensatez y tenía razón, pero incluso en seres sin pulso, no manda la cabeza, sino el corazón.
Si soy honesta, no me gustaba hablar en voz alta de esos temas, menos por estos días que acabo de romper con un ser de vientos luego de varios años de relación. Se imaginarán por qué no funcionó. Es cosa de tacto. Partió como una amistad, teníamos muchos temas en común, era un tipo muy gracioso. Pero nos quisimos al punto que el amor platónico no fue suficiente.
Lo conocí durante la época de tormentas, cuando salía del trabajo. Él me vio cruzar la calle y me advirtió de una granizada que venía atrás de mí. Yo logré esquivarla y con ello esquivé a Julián que, por esos años, ya se sentía campeón de la fórmula uno, corriendo como un loco a más de 100 km/h, cuando era zona de ráfagas de 90.
Ese día, el Señor V, como solía llamarlo, me invitó a tomar un café. Lo hizo porque me vio empapadísima y él tenía conocimiento de que los seres de carne tenían tendencia a enfermar con casi todo. Era el problema de ser tangible, decía él. Todo nos afecta, “más a ustedes”. Me llamó la atención que usara el término “Nos” cuando él jamás había sentido. Me contó que no era así, que incluso el viento tenía sentimientos. Sentía incluso mucho más que la tierra. Para él todo parecía una constante caricia. Algunas veces más brusca que otra, algunas veces más desastrosa que otra. Pero disfrutaba las brisas en verano, cuando los caballos lanzaban gases al aire para demorar su gusto por el viento o el baile con los sauces llorones cuando agitaban sus melenas con el dulce sonido de las hojas.
-Polvo eres y en polvo te convertirás-me atreví a decir.
-Y el viento los difundirá por su campos, como abono para la tierra.
En mi cabeza me imaginé muy vieja. Muerta y hecha ceniza. El señor V sería mi guía por ese largo camino, y yo lo seguiría entonces viajando con el viento por toda la eternidad.
Me pareció ver sus mejillas traslúcidas sonrojadas y yo acto reflejo me sonrojé también. Reímos entonces como dos tontos y él, intentando hacerse el desentendido, me recomendó que lo mejor para mí, era buscar un amor de carne y hueso. Uno que sujetara mi mano los días de tormenta. Esos días cuando seres como él se volvían locos, silbaban y volaban las casas por los aires.
Yo, con cierta decepción, le dije que tenía a alguien. Mi madre, mi hermana, mi padre y alguien más. Un joven que me escribía poemas y le gustaba silbar. Para mi sorpresa, en ese momento él apoyó su mano sobre la mía y aunque no sentí su tacto, me pareció que él estaba ahí.
-Yo también puedo silbar.
A contar de entonces, se transformó en mi vigía. En mis pensamientos y mis sueños. Me acompañaba a toda hora y yo, sin darme cuenta, se lo permitía. Era un ser amable, me hacía reír. Me hacía “sentir”. Me contaba de su larga vida, de sus amores, sus amores pasados y su amor por mí. Nunca entendí cómo se enamoró de mí y yo de él. Simplemente ocurrió así. Un día me encontré en mi habitación pensando en él. La ventana estaba abierta y una brisa me acogió. Lo vi, como un manto traslúcido que me envolvió, me recorrió, silbó dulcemente en mi oído y susurró.
Años más tarde su silbido nos separó. Comprendí nuestras grandes diferencias. Lo que yo quería era a alguien que sujetara mi mano. No alguien que vigilara sin parar mis pensamientos y demostrara sus sentimientos con dulces silbidos. Buscaba a alguien que me diera un abrazo, uno que yo pudiera sentir y no uno que yo debiera fingir.
Ese día, triste día. Discutimos. Fue terrible. Se transformó en una tormenta. Yo, en el ojo del huracán, me mantenía hecha un ovillo, llorando y protegiendo mis oídos con mis manos. Mi casa la había hecho añicos, la elevó por los cielos y la hizo llegar a tierra de cuentos y brujos.
-Por favor para—le dije muchas veces—¡Por favor, no me hagas odiarte!
De súbito, se detuvo. La tormenta se transformó en un triste rocío. Sentí una caricia en mi nuca, o más bien un tierno beso. Entonces abrí los ojos, porque el sol surgió entre las nubes y me dijo que más pronto que tarde, todo iba a estar bien.
Daniela Olavarría Lepe.