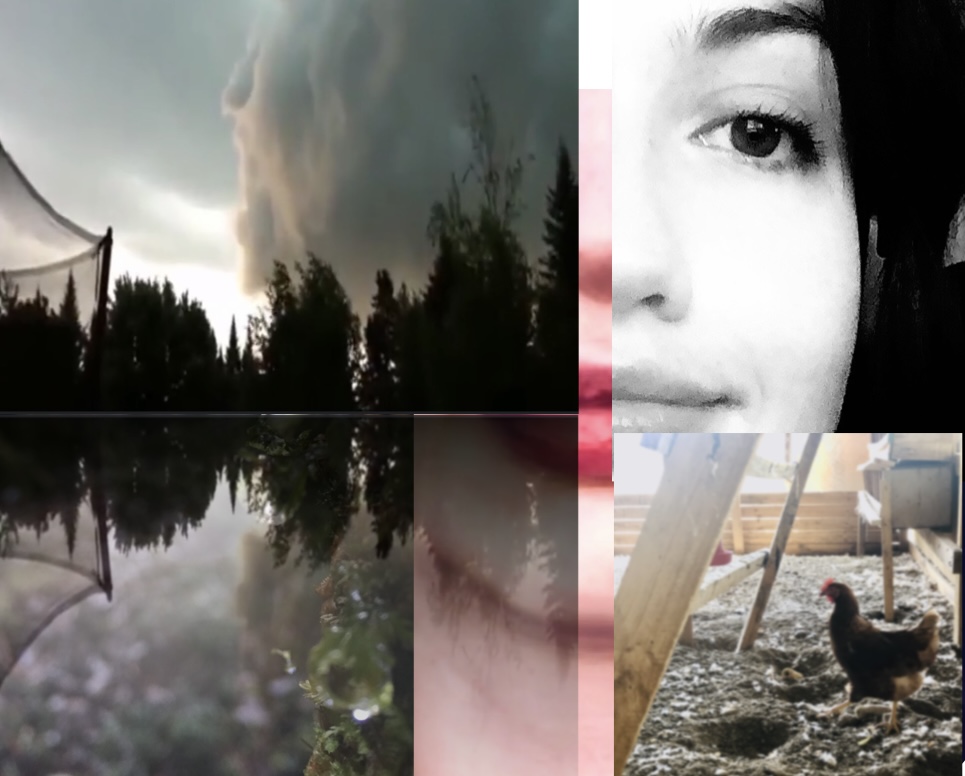Su pasatiempo era observar por la ventana. Era el premio por levantarse por la mañana, tomar desayuno, limpiar la casa y preparar el almuerzo. Después de comer, siempre era agradable sentarse detrás de la estufa a leña, apoyar su mano en el mentón y mirar el patio trasero.
No era un patio extenso. Era un patio. Tenía un árbol con manzanas, un carro oxidado y unos rosales. En primavera, los rosales daban flor y ella, apoyando su mano sobre el mentón observaba el color rosáceo surgir de los brotes y las abejas recorrer los pétalos.
Por ese entonces, era fines de agosto y los rosales bailaban al son de los vientos de septiembre. Los días eran más largos, las siestas la despertaban con el sol anaranjado en sus ojos y la estufa requería menos leña.
Esa tarde, sin embargo, despertó por algo distinto. El chillido iracundo de una bestia.
Un mal presentimiento la obligó a levantarse. Sus huesos estaban rígidos. La vista muy mala. Caminaba de memoria, palpando el entorno. Con todo, siempre tenía vista para observar por la ventaba y el patio trasero. El florecer de sus bellos rosales.
¡Sus bellos rosales!
-¡Gatos de miechica!—exclamó al tiempo que abrió la ventana. Dos gatos en celo peleaban entre los rosales. Su ira cegaba sus sentidos. Las garras se confundían con las espinas. La anciana arrastró los pies hasta la puerta de la cocina. Salió escoba en mano, asustada por los rosales. Percibió olor a orines, fuerte, tóxico. Habían meado la escoba y los maseteros y la leña—¡Shhh… fuera, largo!
Amenazó a los gatos, con rabia, con pena. Los botones de ambos rosales estaban en el suelo. Algunas ramas estaba partidas, ni los vendavales habían hecho tanto daño.
Un gato escapó, pero el segundo, lerdo, ahora asustado, miraba con aprensión a la mujer que alzaba la escoba para castigar al felino. ¡Le partiría la cabeza con la escoba al maldito! El gato negro la miraba con ojos grandes y dilatados. Recapacitaba de sus actos, la sangre derramada no solo correspondía a sus heridas.
…
Llovía. Era el temporal más fuerte de todo el invierno. Una casa de madera en medio del campo temblaba ante la ira del cielo. Luces cálidas se observaban desde el interior, con todo, el viento no lograba aplacar los gritos. La discusión entre un hombre, una mujer y una niña.
-¡No, papá! ¡No! ¡Por favor! ¡Deja a mi gatito! ¡Deja a mi gatito!
El chillido de dolor indicó el destino de un cachorro. El segundo grito mostró el quiebre de una pequeña. La puerta de la casa se abrió de golpe. Una niña descalza surgió en la oscuridad. Portaba un gatito de apenas unos meses, moribundo. Otorgando el último suspiro.
-Minino…no…—dijo la niña y sus lágrimas se mezclaron con la lluvia.
…
La anciana pestañeó confundida. Observó al gato que permanecía quieto esperando su veredicto.
-Shhh… vete, vete de una vez—le dijo con el escobillón. El gato dudó, pero apenas la anciana dio un paso, escapó rumbo a la pandereta—gato de miechica—utilizó el palo de escoba como soporte y recogió uno de los botones del rosal—mis rositas…
Suspiró. Cansada. El ejercicio había sido mucho para ella. Examinó los rosales. Tendría que podarlos, arreglar sus ramas. Tal vez el próximo año… Tal vez lograría verlos.
-Gatos de miechica. Tranquilas… ya verán. Ya verán.
Guardó el botón en su delantal y usando la escoba como bastón caminó rumbo a su morada. Olía a orines. Por todos lados olía a orines.
Logró escuchar un vehículo pasar frente a su casa antes de entrar a la cocina. Un bocinazo triple indicaba que buscaban al vecino. La anciana dejó la escoba a un lado y caminó por los rincones que conocía de memoria.
El sol se escondía a esa hora de la tarde. El sol pegaba fuerte desde la ventana hasta su asiento detrás de la estufa. Su rutina le decía que era tiempo de despertar, levantarse a preparar la once. En ese momento, sin embargo, había algo más importante. Sacó un vaso de vidrio, lo llenó con agua y suspendió el botón de rosa. Tal vez, podría salvarla. Tal vez podría ver sus colores.
-Tal vez—se dijo, pensando en un milagro. Esa noche de lluvia, también esperó un milagro. Le rezó al cielo, a la virgen del Carmen. Dejó de pedir zapatos y renunció a su muñeca de trapo. Esa noche ella pidió por su Minino. Pidió por él y por un castigo a su padre. El débil maullido del gatito, le dio a entender que habían respondido sus plegarias, el silencio de ella hacia su papá hasta la adolescencia que tendría castigo suficiente. En ese momento, tenía un nuevo deseo. Esperó, que, aunque fuera por última vez, recibiera un milagro. Mirar el brote de sus rosales a través de la ventana.
Daniela Olavarría Lepe.